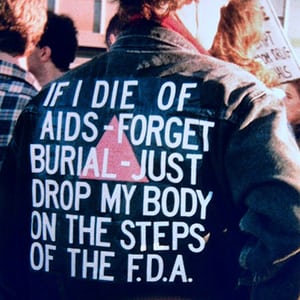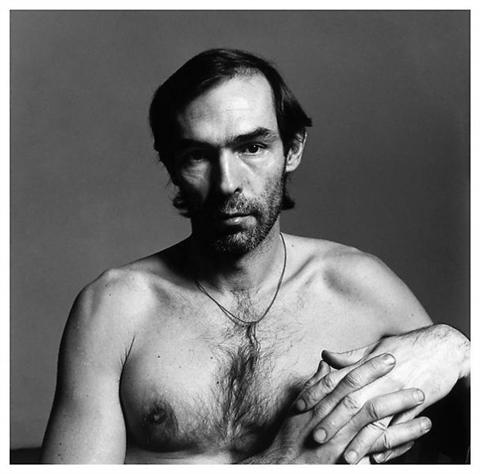Por esas cosas de la memoria histórica asocio a la muerte de Pinochet mi primera lectura del famoso poema de Benedetti «Obituario con hurras»: murió el cretino / vamos a festejarlo / a no ponernos tibios / a no creer que este / es un muerto cualquiera / vamos a festejarlo / a no volvernos flojos / a no olvidar que este / es un muerto de mierda. Lo busco en la revista digital Rebelión que seguía entonces, cuando era aún un estudiante de la facultad de Derecho, y descubro que está fechado el 10 de junio de 2004; miro en los periódicos: aquel día nos dejó Ray Charles. En realidad, la revista dirigía la diatriba a Ronald Reagan, fallecido tan solo cinco días antes, como el mismo escritor aclarara en el siguiente enlace. Vamos a festejarlo (…) / los que quieren a alguien / los que nunca se olvidan. Por esas cosas de la vida, me quedé con las palabras y me olvidé del cuerpo.
Al contrario que Benedetti, Darren Hayman, líder de la banda Hefner, no dio pie a la confusión: su «The Day that Thatcher Dies» resulta inequívoca: el día que muera Thatcher / reiremos / aunque sepamos que no está bien / pasaremos la noche cantando y bailando. La telecaster sucia de Hayman siempre sonó bien en directo, y aún más en este en la BBC, en los estudios del gran John Peel, acompañado en las voces por Amelia Fletcher, líder de un puñado de grupos memorables e icono del indie hecho en las islas. Economista de carrera, Fletcher ocupa ahora un cargo en una autoridad estatal financiera, la reguladora FCA. Ding, dong, la malvada bruja ha muerto. El álbum We Love the City se reeditó en 2009: para entonces, Thatcher sufría una avanzada demencia y ni siquiera podía recordar la muerte de su esposo. Menos aún, supongo, la penúltima canción del disco de una banda que, pese a su influencia e impronta, nunca vendió demasiado.
De Pinochet a Reagan y Thatcher median, al menos, unas elecciones democráticas. Manuel Marín fue elegido diputado por la provincia de Ciudad Real en las primeras elecciones democráticas en España en junio de 1977. Falleció ayer, víctima de un cáncer; hoy, todos los periódicos le dedican obituarios ejemplares, algunos incluso hermosos. Desde el PSOE, partido en el que militase sin perder de vista que el objetivo último y aún no alcanzado en esta etapa es, quizás, la superación de la supremacía del aparato, le dedican grandes palabras: «un referente del socialismo español». El Partido Popular mostró a través de las redes sus condolencias: «Nuestro pésame y cariño a los familiares y amigos de Manuel Marín, que fue presidente del Congreso y gran impulsor de la adhesión de España a la Unión Europea». Juncker, en el mismo medio: «Muy triste por la muerte de mi amigo Manuel Marín, excomisario español y padre del programa Erasmus. Un referente de la vocación europea de España. Un honor para mi haber compartido con él el honoris causa de la Universidad de Salamanca. Mi más sentido pésame a su familia». Ciudadanos: «Manuel Marín pasará a la historia por ser una figura clave que facilitó el camino en Europa». A disposición del lector queda en no pocos medios su labor al frente de las instituciones de las que formó parte. En lo personal, sabemos que, además de amigos y compañeros, deja mujer y dos hijas. Todos resaltan la ejemplaridad de la persona que nos deja. En estas declaraciones encuentro al Félix Romeo del que hablaba ayer.
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, escribe: «Marín trabajó por causas tan importantes como la incorporación de España a la Unión Europea y la lucha contra el cambio climático. Un abrazo a los familiares y amigos que sufren su pérdida». Los responsables de la cuenta de Izquierda Unida Madrid Centro comentan, en un intento por manchar su memoria, sin aportar nada más: «Otra causa no menos importante fue la presidencia de la ‘Fundación Iberdrola'». Una seguidora les pedía, por favor, que dejaran de poner en ridículo a sus propios electores, entre quienes ella misma se cuenta. Hace unos días fallecía un chico en Madrid de quien apenas sabemos que, entre sus aficiones, destacaba el ocio electrónico. Una neumonía mal curada se llevaba la vida de un joven de treinta y un años con problemas de peso y las defensas bajas. Solía analizar los juegos —»muy bien jugados», como dicen de él sus compañeros— que le gustaban en vídeos que subía a la plataforma YouTube, de forma amateur, exagerada, apasionada. No han faltado en los comentarios insultos e injurias a su vida y su memoria porque prefiriera alguna marca de videojuegos sobre otra.
Un geógrafo bien instruido sería capaz de delimitar el cauce y recorrido de un río de mierda que, si bien no comienza en las poéticas cumbres de Benedetti, hoy viene a desembocar en las oficinas de un partido político en el centro de Madrid, dejándolo todo perdido, incluidas, claro, sus papeletas, y no sé si diera con convocar a las bases para limpiarlo.